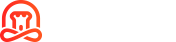Si el barça es algo más que un club, el Liceo es algo más que un teatro lírico. Destruido por un incendio el 31 de enero de 1994, el impacto emocional de sus pavesas alumbró un consenso institucional que condujo al inicio inmediato de los trabajos de reconstrucción. Sobre las cenizas todavía calientes, Jordi Pujol comunicó a la Reina Sofía que esperaba inaugurar el Liceo antes que el Teatro Real de Madrid (por entonces empantanado en una obra aparentemente interminable), y un año después se dio luz verde al proyecto del arquitecto y crítico Ignasi de Solà-Morales, que tenía el otoño de 1997 como horizonte de apertura. A esa cita, sin embargo, llegó el Real en solitario, y el Liceo ha tenido que esperar dos temporadas para incorporarse a la pugna de emulación entre los dos grandes coliseos líricos españoles. Con un coste similar al teatro madrileño (en torno a los 15.000 millones de pesetas), pero con diferentes presupuestos arquitectónicos y muy distintas resonancias afectivas, el Liceo que ahora se inaugura es un registro verosímil de la temperatura cultural y los modos políticos de Cataluña, así como un indicio fidedigno de algunas corrientes simbólicas de nuestra época.
Levantado en 1847 en la Rambla de Barcelona sobre las ruinas del convento y la iglesia barroca de los Trinitarios Descalzos, destruidos por un incendio en 1835 y enajenados en virtud de las leyes de desamortización, el Liceo proyectado tras concurso por el arquitecto y académico Miquel Garriga i Roca sufrió a su vez la devastación por las llamas en 1861, siendo reconstruido con pocas variaciones y en algo más de un año por el también arquitecto Josep Oriol Mestres. Éste es el edificio que, con innumerables alteraciones en el curso del tiempo, pero sin modificaciones significativas en su organización general, desapareció en el incendio de 1994; y éste es también el que, tras el plebiscito emotivo de los días siguientes al siniestro, se decidió reconstruir en forma de facsímil en el mismo lugar que ocupaba. Pero el fuego no ha pasado en balde, y si en 1835 sirvió para que la burguesía desplazase a la iglesia en el tablero de juego de la ciudad, en 1994 ha sido el instrumento para que las instituciones y grandes empresas reemplacen a su vez a la vieja burguesía en la colonización de los recintos simbólicos urbanos.
El fervor sentimental que forzó el facsímil no puede ocultar que la construcción que hoy se levanta en la Rambla es un organismo de dimensiones y naturaleza muy diferentes a las del antiguo Liceo. Tras 3.000 millones de pesetas en expropiaciones, el teatro se ha extendido sobre una buena parte de las fincas colindantes, creciendo también hacia arriba con una gigantesca torre de telares y hacia abajo con fosos colosales, de manera que los 12.000 metros cuadrados originales se han transformado en 32.000.Y esta ópera bulímica, financiada por la generosidad de los presupuestos públicos y las contribuciones rituales de bancos y grandes empresas, ha visto asimismo mudar su carácter, sustituyendo el escaparate ostentoso de las familias propietarias de los palcos, por un ámbito de reconocimiento de las nuevas élites políticas y económicas, que encuentran en esta forma cultural arcaica un mecanismo eficaz de legitimación. Como una carroza con motor de explosión, esta formidable máquina escénica finge detener el tiempo en una foto fija de esplendor y oropel; pero en realidad esa especie cultural amenazada sobrevive con respiración asistida. El gran saurio no ha sido regenerado con la información de su ADN documental; en el parque jurásico de la ópera contemporánea, la mayor parte de los organismos son animatrones: réplicas mecánicas que fascinan a todos.
A todos; y es que la unanimidad clamorosa que acoge el facsímil hace difícil la discrepancia motivada. En el caso del Liceo, que como la barretina, la Pica de Estats, la sardana o Montserrat forma parte de la identidad sagrada de Cataluña, la divergencia es además herética. La conmoción de las llamas nos permitió ver a la cáustica Maruja Torres secuestrada por la nostalgia de su infancia, o al feroz Vázquez Montalbán expresándose en términos más próximos al viudo Rius que a Pepe Carvalho; y el escritor Eduardo Mendoza, que se atrevió a recordar el carácter reaccionario de la burguesía del Liceo, a sugerir la conveniencia de un edificio nuevo y menos aparatoso, y a reclamar una renovación del género que evitase la ‘caricatura del decorado de cartón piedra y los gorgoritos de un cetáceo’, acabaría admitiendo con timidez intimidada que intervino en la polémica ‘quizá con más vehemencia que acierto’. En este clima fervoroso, el dramaturgo Albert Boadella fue uno de los pocos que osó poner en cuestión los presupuestos astronómicos de la ópera, su boato exhibicionista y su insaciable apetito de medios técnicos, pero su esfuerzo por abrir el debate sobre la financiación pública de las artes apenas hizo mella en la atmósfera de exaltación identitaria posterior al incendio.
Y si entonces la crítica resultaba impertinente, más aún ha de serlo en esta hora feliz en que belcantistas y wagnerianos, socialistas y convergentes, ante el telón del modisto Antonio Miró y bajo los óculos del artista conceptual Perejaume, posponen sus diferencias para celebrar, con los primeros compases de
, la resurrección del fénix lírico de sus cenizas ominosas. Algunos arquitectos deplorarán que el proyecto se adjudicara sin concurso, a diferencia de lo ocurrido en el caso paralelo de La Fenice veneciana, que ardió dos años después, y para cuya reconstrucción Gae Aulenti tuvo con competir con Rossi, Valle, Aymonino y Gardella; otros comentarán la poco afortunada volumetría de los telares, la desconcertante articulación compositiva de las nuevas fachadas o la forzada sección del
añadido; unos pocos, en fin, repetirán en voz baja el secreto a voces de que la calidad intelectual de un historiador no es garantía de solvencia estética. Pero ninguno expresará estos juicios en público, por temor a ser considerados envidiosos, aguafiestas o poco patriotas en el plebiscitario clima de consenso que el Liceo suscita en Cataluña. Y no ha de ser un aragonés afincado en Madrid el que diga lo que sus colegas catalanes prefieren callar. Félix fénix.
{{item.text_origin}}